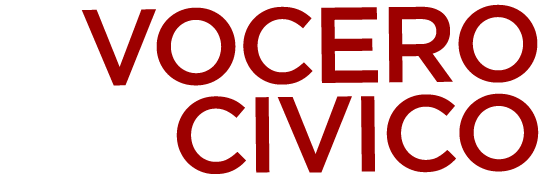Hace pocos años, se publicó en castellano un primer tomo de los ensayos de la estadounidense Lydia Davis (Massachusetts, 1947). El inventario era variado. Iba desde su práctica de la escritura a algunos autores (Jane Bowles, pero también Lucia Berlin; el Pynchon de los inicios, pero también Michel Leiris). No hay grandes disquisiciones desde ningún atril. La autora puede estar hablando de Stendhal, o de John Ashbery y Rimbaud, pero su lector tiene la impresión de estar participando de una conversación tácita. Davis es además una cuentista breve y precisa, y también una prestigiosa traductora, sobre todo del francés. La referencia a ese oficio detallista y obsesivo aparece diseminado en aquel volumen y es lo que perfila lo singular de su estilo: Lydia D. observa y sopesa las palabras –en distintos idiomas– como una entomóloga que sabe que están vivas.
Esa intuición se ahonda en Ensayos II (Eterna Cadencia), donde la traducción como tema domina de principio a fin. Suena poco probable, pero un capítulo técnico que confronta distintas versiones de una misma obra se vuelve en manos de Davis –al menos para los que se sorprenden por el pasaje milagroso entre lenguas– tan adictivo como una trama detectivesca.
En el prefacio, la ensayista cuenta que, en sus tiempos de escuela secundaria, sus padres se instalaron seis meses en la Argentina (su padre fue a dar clases a la Universidad de La Plata) y, entonces, aprovechó para empezar a aprender español en Buenos Aires. Esa adquisición quedó en suspenso hasta que, mucho después, ya a comienzos de este siglo, decidió aprenderlo a su manera: leyendo una versión de Las aventuras de Tom Sawyer en español –un fácil libro infantil, dice– con la consigna de no consultar el original en inglés ni el diccionario. Davis reivindica ese método para acercarse a un idioma (lanzarse sin saber mucho) y su tentativa épica está contada, con comentarios casi fenomenológicos, palabra a palabra: las que puede reconocer, las que no, las que se saltea y cree poder deducir después. Así, en un giro insólito, traduce un largo fragmento del español al inglés para después confrontar lo que escribió Mark Twain. La versión del novelista es más vívida que la suya, insulsa (admite ella), pero prueba su punto autodidacta.
Una de las marcas tonales de Davis como ensayista es su candidez o, si se prefiere, su honestidad. Un ejemplo. Las dos terceras partes de Ensayos II (que no incluye todos los textos de la masiva edición norteamericana) están dedicados a Marcel Proust y Gustave Flaubert. Del primero, vertió Por el camino de Swann, el primer tomo de En busca del tiempo perdido. Del segundo, Madame Bovary, a pesar de su preferencia (no siempre a un traductor le dan a elegir) por Bouvard y Pécuchet.
¿Qué imaginaría a priori el lector? Grandes definiciones sobre la obra de Proust. Davis, en cambio, revela que hasta el momento del encargo solo había leído tres cuartas partes del primer tomo de En busca del tiempo perdido, cuando era veinteañera y vivía en Francia, y nada de los tomos restantes. Todavía conservaba aquella edición (la misma que le toca traducir), con las anotaciones de palabras que no conocía al margen. De un libro le interesaba ya por entonces su construcción. Una vez dilucidada, la trama se volvía secundaria y podía abandonarse. La descripción de su abordaje y el rastreo comparativo con versiones previas proustianas en inglés son un magnífico paseo por la fragilidad del arte de traducir.
Algo similar le ocurrió con Madame Bovary. Antes de traducirlo –confiesa, a pesar de su expertise en la literatura francesa– solo había la novela leído en una vieja y defectuosa (según descubre) versión en inglés. Traducir, podría decirse, es una forma de respirar. Davis se encuentra con el extraño uso de un verbo francés, que años antes dudó cómo plasmar al traducirlo en Flaubert, en una cata de vinos (“macher le vin”, masticar el vino). El trabajo pasado, siempre latente, puede volver a la mente del traductor en el momento más inesperado.
Un consejo de Julio Cortázar, como ella narrador, pero además traductor, le sirve para recordar una de las ventajas laterales del oficio: cuando alguien tiene dificultades con su escritura, lo mejor es ponerse a traducir “buena literatura”, decía el argentino, hasta descubrir “que puede escribir con una soltura que no tenía antes”. Es, confirma la escritora, lo que le ocurre a ella.
Esa referencia figura al comienzo de Ensayos II, en “Veintiún placeres de traducir (y un rayito de luz)”, un decálogo extendido en el que Davis se detiene en las paradojas de ese oficio minucioso y abnegado, en que uno escribe, aunque no una obra propia, dentro de un perímetro definido. Ennumera algunos de esos “placeres”: al traducir, se están resolviendo problemas, no se tiene la presión de inventar, se aprende de otras culturas, de otros tiempos. “Somos ventrílocuos y camaleones”, dice Davis. La traducción –al menos, la de obras literarias– depende de tantos matices, de tantas opciones subjetivas que si la IA buscara robarle las ideas a un libro tan insólito como este –escrito antes de su proliferación– entraría en crisis. Nada en una traducción es definitivo.